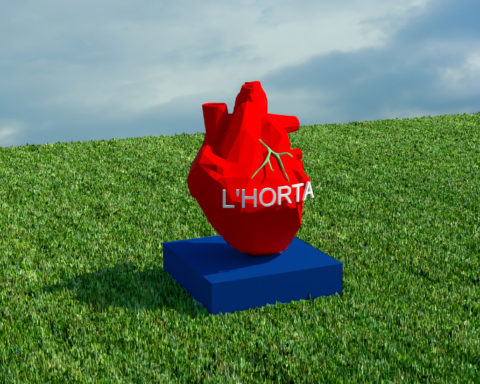Mis primeros tragos mozos procedieron de un vaso popular, escondido en la oscuridad de una bodega, alimentado por las arañas de la cueva y enjuagado con el zumo de vid que resbaló sobre mis labios desde bien entrada la adolescencia.
![[Img #24029]](http://www.360gradospress.com/upload/img/periodico/img_24029.jpg)
Era el vaso, o los vasos, de alguna de las bodegas de los pueblos zamoranos de los valles de Benavente, en los que beber era religión y hacerlo con la rebeldía del que sabe que es cosa de mayores, todo un arte.
El vaso era el vaso de todos los que peregrinaban desde el casco urbano hasta las bodegas de las afueras para extraer de la cuba el vino del almuerzo. Quien más, quien menos, tenía su bodega, equipada con ese vaso preparado para el trago de vino en compañía del propietario, quien hacía el mayor gesto de generosidad al cederlo y recogía la satisfacción de a quien invitaba desde la campechanía de lo habitual y con la garantía de que el invitado degustaba algo que pocas veces tenía a su alcance el resto del año.
Nadie decía que le daba asco, ni repelús. Ni, por supuesto, nadie negaba el trago de la caballerosidad, ni los más pijos capitalinos, ni las señoras más escrupulosas, ni los señores más exquisitos. El vaso era el vaso y si lo agradecías con alguna alabanza referida a las virtudes del caldo o a la bondad de la temperatura que lo cobijaba en aquellas cuevas cavadas bajo tierra, lo fácil era que el anfitrión prolongara su estancia en la bodega para deleitarte con alguna lata de mejillones en escabeche o con alguna bolsa de aceitunas de anchoa. De propina, el moje o caldito de las conservas, cuya prioridad para la degustación recaía también en el invitado.
El vaso de la bodega, un rito de marcada tradición que no ha entendido de enfermedades, más allá de la del quite del saber estar y de la del vino a granel al gusto del que nunca bebe o de quien valora la campechanía por encima de la apariencia.
José Manuel García-Otero